Hasta Robinson Crusoe entendía el precio y el valor del dinero
No existe ningún elemento tan esencial para el funcionamiento de una economía libre como el dinero. El dinero es parte integral de cada transacción, representa uno de los dos lados en cualquier intercambio de bienes y servicios y constituye la medida de valor que subyace en toda operación. Pero, ¿cómo definir realmente el precio del dinero?
El bien que resulta más fácil de intercambiar suele convertirse en el medio de pago preferido de una sociedad: su dinero. Los precios expresados en ese referente común permiten realizar el cálculo económico, lo que a su vez permite a los empresarios identificar oportunidades, obtener beneficios y contribuir al progreso social.
Sabemos que la oferta y la demanda son las que fijan el precio de los bienes, pero determinar el precio del dinero es sensiblemente más complejo. El problema radica en que no disponemos de una unidad para medir el precio del dinero: los precios ya se expresan en dinero. Como no podemos definir el precio del dinero en términos monetarios, debemos buscar otra manera de expresar su capacidad de compra.
Las personas intercambian bienes y servicios por dinero guiadas por lo que esperan que ese dinero les permitirá adquirir en el futuro. El comportamiento humano se rige siempre por elecciones marginales, lo que nos lleva a la ley de la utilidad marginal decreciente: toda decisión va precedida de una valoración en la que se pondera el fin más apreciado frente al siguiente deseo en importancia. Así, la utilidad marginal decreciente implica que cuanto más posee una persona de un bien, menor es la urgencia que satisface cada unidad adicional.
El dinero se ajusta a esa misma lógica. Su valor depende de la satisfacción adicional que puede proporcionar, sea alimento, seguridad u opciones futuras. Cuando alguien intercambiasu trabajo por dinero, lo hace porque valora más el poder adquisitivo futuro de ese dinero que el uso inmediato de su tiempo. Así, el coste del dinero en un intercambio es la máxima utilidad que el individuo podría haber obtenido con el efectivo entregado. Si decide trabajar una hora para poder permitirse un chuletón, significa que valora más la cena que la hora de ocio sacrificada.
La ley de los rendimientos marginales decrecientes indica que cada unidad adicional de un bien homogéneo satisface un deseo menos apremiante que la anterior. Sin embargo, la definición de “bien homogéneo” depende de la percepción individual: el valor es subjetivo y la utilidad de cada unidad adicional de dinero depende del objetivo concreto. Para alguien que solo desea comprar perritos calientes, una “unidad de dinero” equivale exactamente al precio de uno de ellos; ese individuo solo suma una unidad más de “dinero para perritos calientes” si dispone del efectivo necesario para adquirir otro más.
Por ese motivo Robinson Crusoe pudo considerar un montón de oro totalmente inútil: no podía emplearlo para conseguir comida, herramientas ni refugio. El dinero, en soledad, no tiene utilidad; del mismo modo que los idiomas, requiere al menos dos personas para funcionar. Ante todo, el dinero es una herramienta de comunicación.
Inflación y el espejismo del dinero inactivo
La decisión de ahorrar, gastar o invertir depende de la preferencia temporal y de las expectativas sobre el valor futuro del dinero. Quien espera que el poder adquisitivo aumente tiende a ahorrar; quien anticipa que caerá, gastará. Los inversores adoptan juicios similares, dirigiendo el dinero hacia activos que prevén que superarán la inflación. Sea ahorrado o invertido, el dinero está siempre en uso por su propietario. Incluso el dinero “aparentemente inactivo” cumple una función: reduce la incertidumbre. El que guarda dinero y no lo gasta está satisfaciendo su necesidad de seguridad y opciones futuras.
Por este motivo es equívoca la noción de dinero “en circulación”. El dinero no fluye como un río: siempre está en poder de alguien, es propiedad de alguien y está cumpliendo una función. Los intercambios son acciones puntuales en el tiempo; no existe el dinero inactivo.
Sin la referencia de precios históricos, el dinero quedaría desanclado y el cálculo económico individual sería imposible. Si una barra de pan costaba 1 $ el año pasado y hoy vale 1,10 $, es posible deducir la evolución del poder adquisitivo. Con el tiempo, estas observaciones constituyen la base de las expectativas económicas. Los gobiernos ofrecen su versión mediante el Índice de Precios al Consumo (IPC).
El IPC pretende medir la “tasa de inflación” con una cesta fija de bienes, pero excluye deliberadamente activos de alto valor como inmuebles, acciones y obras de arte. ¿Por qué? Porque incluirlos revelaría una realidad incómoda para los poderes públicos: la inflación es mucho más profunda de lo que se admite. Emplear el IPC para medir la inflación es una estrategia para enmascarar una verdad obvia: el alza de precios está proporcionalmente ligada, a largo plazo, a la expansión de la oferta monetaria. La creación de dinero nuevo reduce irremediablemente el poder de compra respecto a lo que pudo haber sido.
La inflación de precios no la provocan ni productores codiciosos ni disrupciones en la cadena de suministro. Siempre es consecuencia, a la postre, de la expansión de la masa monetaria. A mayor creación de dinero, menor poder adquisitivo. Los primeros en recibir el dinero nuevo (bancos, tenedores de activos y empresas con conexiones estatales) salen beneficiados, mientras pobres y asalariados sufren el impacto del encarecimiento.
Este efecto es retardado y difícil de identificar de forma directa, de ahí que la inflación se considere la forma más insidiosa de expolio. Destruye el ahorro, amplía la desigualdad y genera inestabilidad financiera. Paradójicamente, incluso los ricos estarían mejor bajo un régimen monetario sólido. A largo plazo, la inflación perjudica a todos, incluso a quienes parecen beneficiarse en un primer momento.
El origen del dinero
Si el valor del dinero depende de lo que permite comprar y ese valor es siempre una comparación con precios pasados, ¿cómo se estableció el valor inicial del dinero? Para responder, hay que retroceder hasta la economía de trueque.
El bien que evolucionó y acabó siendo dinero debió tener primero valor fuera del uso monetario. Su poder de compra inicial se deducía de la demanda para otros fines: al adquirir la función de medio de intercambio, se incrementó su demanda y su precio. El bien pasó a cumplir dos cometidos distintos: utilidad directa y medio de pago. Con el tiempo, la segunda función suele predominar.
Esto resume la teoría de la regresión de Mises, que explica cómo el dinero surge espontáneamente en los mercados, siempre ligado a valoraciones previas. No es una invención estatal, sino el resultado natural del comercio voluntario.
El oro se convirtió en dinero porque reunía las condiciones óptimas: durabilidad, divisibilidad, facilidad de reconocimiento, portabilidad y escasez. Su utilización en joyas e industria le sigue otorgando valor de uso. Durante siglos, el billete no era más que un recibo que podía canjearse por oro. El billete, ligero y manejable, resolvía el problema de transportabilidad del oro. Por desgracia, los emisores de esos recibos pronto advirtieron que podían emitir más “tickets de oro” (billetes) de los que poseían realmente en sus reservas. Este proceder sigue vigente hoy.
Tras la ruptura total entre el oro y el papel moneda, los gobiernos y bancos centrales quedaron libres para crear dinero de la nada, originando los actuales sistemas fiduciarios sin respaldo. En los regímenes fiduciarios, los bancos con influencia política pueden ser rescatados aunque fracasen. Esto genera riesgo moral, distorsiona el sistema de señales y precipita la inestabilidad, todo financiado lentamente mediante el despojo del ahorro por inflación.
La vinculación temporal del dinero a los precios históricos es esencial para el buen funcionamiento del mercado. Sin ella, el cálculo económico individual sería irrealizable. El Teorema de la Regresión Monetaria mencionado en la sección anterior ofrece una clave praxeológica frecuentemente ignorada al abordar el dinero. Explica por qué el dinero no es una ficción burocrática, sino que posee un nexo real con el momento en que alguien eligió comerciar medios por un fin concreto en el mercado libre.
El dinero es el fruto del comercio voluntario, no un invento político, una ilusión compartida ni un pacto social. Cualquier bien de oferta limitada puede funcionar como dinero si cumple los demás requisitos: durabilidad, portabilidad, divisibilidad, homogeneidad y aceptabilidad.
Si la Mona Lisa fuera infinitamente divisible, sus partes podrían servir de dinero, pero solo si existiese un método fiable para certificar que pertenecen realmente al original y no han sido falsificadas.
Existe una anécdota sobre destacados pintores del siglo XX que ejemplifica perfectamente cómo la expansión de la oferta de un bien monetario afecta a su valor percibido: estos artistas descubrieron que podían beneficiarse de su fama utilizando sus firmas para pagar cuentas en restaurantes. Se dice que Salvador Dalí incluso firmó el automóvil que había accidentado, convirtiendo el vehículo desecho en obra de arte. Sin embargo, con el tiempo, estas estrategias perdieron eficacia: cuantos más recibos, carteles y coches firmados circulaban, menos valor tenía cada nueva firma, demostrando la ley de rendimientos decrecientes. Más cantidad, menos calidad.
La mayor estafa piramidal mundial
El dinero fiduciario responde a la misma lógica: ampliar la masa monetaria devalúa cada unidad existente. Los primeros beneficiarios del dinero nuevo salen ganando, pero el resto pierde. La inflación no es solo un fenómeno técnico, sino moral: distorsiona el cálculo económico, favorece el endeudamiento frente al ahorro y castiga a quienes menos pueden defenderse. Visto así, la moneda fiduciaria es la mayor estafa piramidal, enriqueciendo a la cúspide y empobreciendo la base.
Utilizamos dinero defectuoso porque es el que heredamos, no porque sea el más conveniente. Sin embargo, si suficientes personas asumen que el dinero sólido (imposible de falsificar) aporta mayor bienestar al mercado y a la sociedad, cabe esperar que dejemos de conformarnos con recibos de oro falsos y empecemos a construir un mundo en el que el valor sea auténtico, honesto y merecido.
El dinero sólido surge por elección voluntaria, jamás por mandato político. Cualquier objeto que reúna los requisitos básicos puede convertirse en dinero, pero solo el dinero sólido permite el crecimiento sostenible de la civilización. El dinero no es solo una herramienta económica, sino una institución moral. Cuando se corrompe, todo lo que le sigue —ahorro, precios, incentivos y confianza— queda distorsionado. Cuando el dinero es honesto, el mercado puede coordinar la producción, medir la escasez, premiar la prudencia y proteger a los más vulnerables.
Así pues, el dinero es mucho más que un medio de pago. Es un depósito de tiempo, un registro de confianza y el lenguaje universal de la cooperación humana. Si se contamina, no solo se resiente la economía: se tambalea la civilización.
«El hombre es corto de vista, apenas alcanza a ver más allá de sí mismo, y como sus pasiones distan mucho de ser sus mejores amigos, sus afectos particulares suelen convertirse en los peores consejeros».

Falsificación: El dinero moderno y el espejismo fiduciario
Una vez entendido cómo un bien comerciable se convierte en dinero en el mercado libre y cómo una preferencia temporal baja conduce al progreso y a la bajada de precios, podemos analizar el funcionamiento del dinero actual. Quizá haya oído hablar de tipos negativos de interés y
se haya preguntado cómo encajan con el principio fundamental de que la preferencia temporal siempre es positiva. O tal vez haya apreciado el alza de precios al consumidor, mientras los medios echan la culpa a todo menos a la expansión de la masa monetaria.
Aceptar la realidad del dinero moderno resulta difícil, porque al comprender la magnitud del problema, el horizonte se vuelve sombrío. El ser humano no resiste la tentación de beneficiarse a costa de los demás mediante la impresión de dinero. La única manera de evitarlo sería excluirnos del proceso o, al menos, separar el dinero del poder político. Friedrich Hayek sostenía que esto solo podría lograrse «por alguna vía indirecta y astuta».
El Reino Unido fue el primero en debilitar el vínculo entre moneda nacional y oro. Antes de la Primera Guerra Mundial, casi todas las monedas eran convertibles en oro, un estándar consolidado por milenios mientras el oro se consolidaba como el bien más comercializable del planeta. Sin embargo, en 1971, Estados Unidos, de la mano de Richard Nixon, anunció la “suspensión temporal” de la convertibilidad del dólar en oro y rompió el último vínculo de forma unilateral, en parte para financiar la guerra de Vietnam y consolidar su poder político.
Sin entrar en detalles sobre la moneda fiduciaria, lo esencial es esto: El dinero estatal actual no está respaldado por ningún activo tangible, sino que se crea como deuda. La moneda fiduciaria simula ser dinero, pero a diferencia del dinero real —nacido del intercambio voluntario—, el dinero fiduciario es una herramienta de endeudamiento y control.
Cada nuevo dólar, euro o yuan se crea cuando un gran banco concede un préstamo que exige devolución con intereses. Como esos intereses nunca se generan junto con el principal, nunca hay dinero suficiente en circulación para saldar todas las deudas. De hecho, es necesario crear nueva deuda para mantener el sistema vivo. Los bancos centrales modernos manipulan aún más la oferta monetaria mediante rescates —evitan la quiebra de bancos ineficientes— y la expansión cuantitativa, que sigue alimentando el ciclo.
La expansión cuantitativa consiste en que un banco central compra bonos soberanos creando dinero nuevo, es decir, intercambiando pagarés por moneda recién impresa. Un bono es un compromiso del Estado de devolver lo prestado con intereses. Esa promesa descansa en la capacidad de gravar a ciudadanos presentes y futuros, mientras usted y sus descendientes soportan el encarecimiento de precios. El resultado: una extracción silenciosa y continua de riqueza de los productivos, vía inflación y servidumbre por deudas.
La impresión de dinero sigue amparada por la doctrina keynesiana —base de la mayoría de las políticas públicas actuales—. Los keynesianos defienden que el gasto impulsa la economía y que, si el sector privado no consume, el Estado debe hacerlo. Sostienen que cada euro gastado produce un euro de valor, ignorando que la inflación diluye el valor real. Es la Falacia de la ventana rota de Bastiat una vez más: sumar ceros no añade valor.
Si la impresión de dinero aumentara realmente la riqueza, todos tendríamos ya yates de lujo. La riqueza proviene de la producción, la planificación y el intercambio voluntario, no de ampliar los saldos contables de los bancos centrales. El progreso surge cuando las personas comercian con otros, y consigo mismas en el futuro, al acumular capital, posponer el consumo e invertir en el porvenir.
El destino final de la moneda fiduciaria
Imprimir dinero no acelera el funcionamiento del mercado, sino que lo distorsiona y ralentiza. El poder adquisitivo pierde fuelle, dificultando el cálculo económico y los planes a largo plazo.
Todas las monedas fiduciarias acaban extinguiéndose: unas por hiperinflación, otras porque se abandonan o absorben en sistemas mayores (como el euro). Pero antes de desaparecer, cumplen una función oculta: transfieren riqueza de quienes crean valor a quienes ostentan el poder político.
Este es el corazón del efecto Cantillon, denominado así por el economista Richard Cantillon (siglo XVIII). El dinero nuevo beneficia primero a quienes lo reciben: pueden comprar antes de que los precios suban, mientras los trabajadores y ahorradores soportan el coste. Ser pobre en un sistema fiduciario sale muy caro.
Pese a ello, políticos, banqueros centrales y economistas institucionales insisten en que la inflación “saludable” es indispensable. Deberían saber que la inflación no crea prosperidad: como máximo traslada poder adquisitivo y, en el peor de los casos, erosiona las bases de la civilización al socavar la confianza en el dinero, el ahorro y la cooperación. La abundancia de bienes baratos es fruto de haber superado impuestos, fronteras, inflación y burocracia, no consecuencia de ellas.
Lo bueno, lo malo y lo feo
Cuando no hay trabas, el proceso de mercado suele ofrecer mejores bienes a precios menores y para más personas. Ese es el verdadero progreso. La praxeología es útil no solo como crítica, sino como marco de comprensión y agradecimiento. Es fácil caer en el cinismo tras constatar la profundidad del mal funcionamiento, pero la praxeología aporta claridad: los verdaderos motores del bienestar colectivo son las personas productivas. No los gobiernos. Una vez se entiende, incluso las ocupaciones más sencillas —el cajero, el personal de limpieza, el taxista— cobran mayor relevancia: ellos son quienes, mediante cooperación voluntaria y creación de valor, hacen posible la civilización.
El mercado genera bienes; el Estado, en cambio, tiende a producir males. La competencia empresarial, orientada a servir mejor al cliente, es el motor de la innovación; la competencia política favorece la manipulación y no el mérito. En el mercado triunfa quien más se adapta; en la política, quien menos escrúpulos muestra.
La praxeología ayuda a leer los incentivos humanos. Enseña a observar los hechos, no solo las palabras, y a considerar lo que podría haber sucedido, no solo lo que existe. Esa es la realidad no vista, las alternativas borradas por la intervención.
Miedo, incertidumbre y duda
La psicología humana tiende hacia el miedo. Evolucionamos para sobrevivir a las amenazas, no para admirar lo bello: por ello, el alarmismo se propaga más deprisa que el optimismo. La solución a cada “crisis” —terrorismo, pandemia, cambio climático— suele ser más poder político.
Quien estudia la acción humana conoce el porqué: cada individuo justifica sus medios por el fin. El problema es que el mismo principio rige para los que buscan el poder. Ofrecen seguridad a cambio de libertad, pero la historia demuestra que ceder por miedo no compensa. Comprender estas dinámicas aporta lucidez y calma.
Apague la televisión. Recupere su tiempo. Descubrirá que acumular capital y liberar tiempo es el fundamento de ayudar a los demás.
Invertir en uno mismo —en competencias, ahorro y relaciones— amplía el bienestar colectivo. Participa en la división del trabajo, crea valor, y lo hace de forma voluntaria. La acción más radical en un sistema fallido es empezar a construir uno mejor fuera de él.
Cada vez que utiliza moneda fiduciaria, entrega su tiempo a sus emisores. Si logra evitarla, contribuye a crear un mundo con menos robo y engaño. No será sencillo, pero ningún reto valioso lo es.
Knut Svanholm es divulgador de Bitcoin, escritor, filósofo y podcaster. Este texto es un extracto de su libro actualizado Praxeology: The Invisible Hand that Feeds You, editado por Lemniscate Media el 27 de mayo de 2025.
BM Big Reads es una serie de artículos semanales, de profundidad, sobre asuntos de actualidad relevantes para Bitcoin y su comunidad. Las opiniones reflejadas son solo de los autores y no representan necesariamente el criterio de BTC Inc ni de Bitcoin Magazine. Si desea proponer un texto para la serie, puede contactar en editor[at]bitcoinmagazine.com.
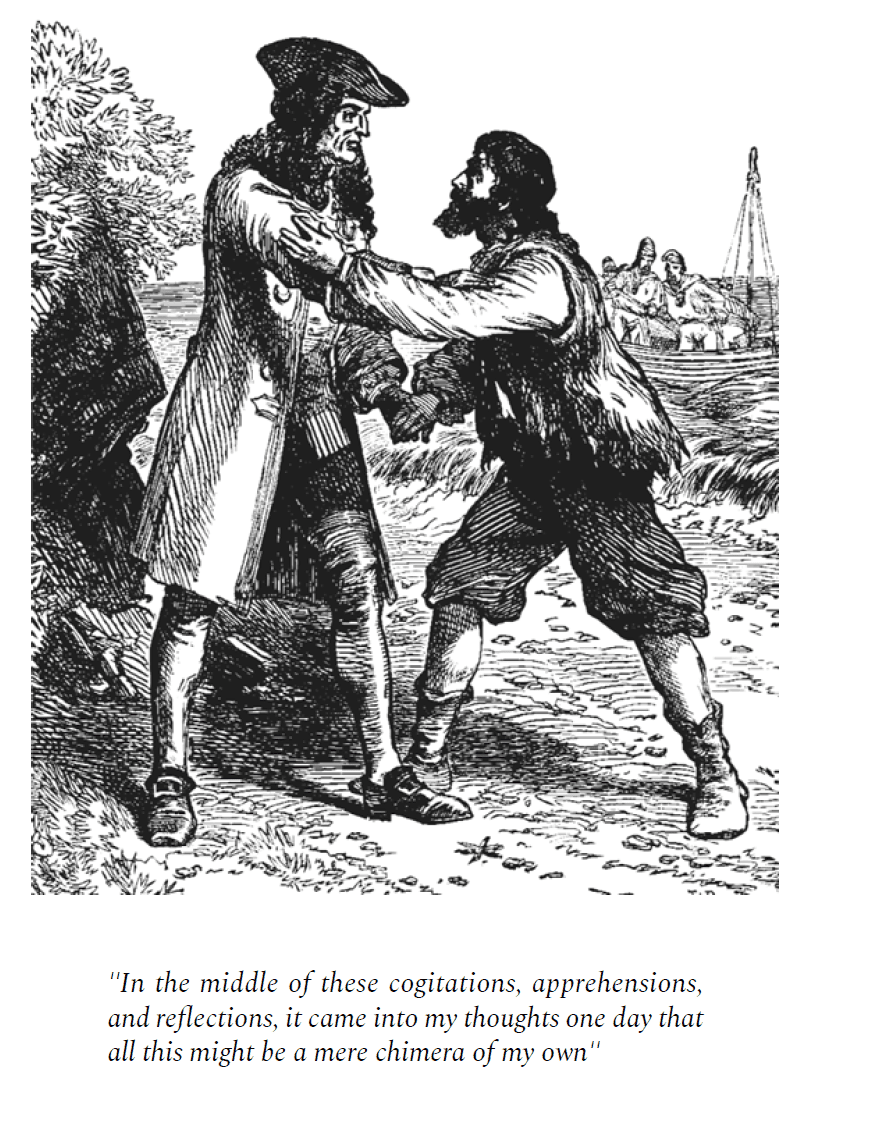
Aviso legal:
- Este artículo se reproduce de [Bitcoinmagazine]. Todos los derechos de autor pertenecen al autor original [Knut Svanholm]. Si tiene alguna objeción a la reproducción, contacte con el equipo de Gate Learn para su gestión inmediata.
- Aviso de responsabilidad: Las opiniones y puntos de vista recogidos en este artículo pertenecen exclusivamente al autor y no constituyen recomendación ni asesoramiento de inversión.
- Las traducciones a otros idiomas de este artículo han sido realizadas por el equipo de Gate Learn. Salvo que se indique lo contrario, está prohibido copiar, distribuir o plagiar su contenido traducido.
Artículos relacionados

¿Qué es Tronscan y cómo puedes usarlo en 2025?

¿Qué es SegWit?

Todo lo que necesitas saber sobre Blockchain

¿Qué hace que Blockchain sea inmutable?

¿Qué es Stablecoin?
